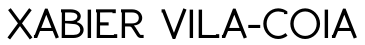El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha tomado gran relevancia no como acto de celebración, sino de confrontación. Confrontación de una ideología totalitaria, como lo es todo aquello que alcanza una dimensión global, con los hombres, por el mero hecho de ser hombres. Basta con darse un paseo por los campus y calles de cualquier país en el que impere la interpretación occidental de la realidad para comprobarlo. O escuchar las declaraciones y discursos de sus líderes políticos.
Pero el proceso de deconstrucción de la identidad masculina se induce todos y cada uno de los días del año, desde todas y cada una de las atalayas metastatizadas por el feminismo (en detrimento de cualquier perspectiva que no comulgue con sus mandamientos) entre las que cabe destacar las escuelas y las universidades, los medios de comunicación de masas, los parlamentos legislativos, los consejos de ministros, los tribunales de justicia, los sindicatos obreros, los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, los organismos internacionales, los observatorios de género, etcétera. Y se realiza, sobremanera, mediante la apropiación del lenguaje para redefinir el significado de las palabras imprimiéndoles un sesgo ideológico. Inventando lo que Orwell denominó «neolengua». Es decir, un lenguaje con una intención estrictamente política, orientado a imponer una determinada actitud mental a quienes lo utilizan.
Tenemos así el empleo instrumental de la voz «varón» en sustitución de la palabra «hombre»: se usa tanto para referirse a un presunto asesino como a los asistentes a un evento; y hasta explican los profesores a sus alumnos, sometiéndose a las directrices del lenguaje políticamente impuesto, que en el siglo XIX «los varones trabajaban en las minas, en tanto que las mujeres lo hacían en otras ocupaciones». Sin embargo, dicho vocablo designa a las personas de sexo, no de género, masculino; mientras que su correlativo para nombrar al sexo, no al género, femenino es «hembra», no mujer.
Acontece lo mismo con el término «persona» cuando se utiliza para subsumir en él la presencia de hombres cuya existencia se pretende ocultar. Es por esto que al publicarse las estadísticas de accidentes de trabajo, en especial si son mortales pues suceden en un 95 % en hombres, se nos dice que «En el año 2021 fallecieron 741 personas trabajadoras en accidente laboral» (UGT); esto es: 704 hombres y 37 mujeres; dato que desglosado no se encuentra por ninguna parte. Por el contrario, se informa con detalle de que «Al menos veintidós migrantes han muerto, entre ellos dieciséis mujeres y un menor» (RNE).
Además del incesante adoctrinamiento, descarado o subliminal, del conjunto de la sociedad, otro rasgo que caracteriza al movimiento feminista es su pesadumbre por la desigualdad natural entre hombres y mujeres; principalmente en lo que atañe a la desigualdad de capacidades intelectivas y creativas, dado que la disparidad jurídica ha desaparecido por completo en nuestro medio, y en lo que a la menor fuerza muscular se refiere la ha asumido, o resuelto, bien segregando los sexos (como ocurre en la práctica deportiva), bien reduciendo para ellas las exigencias en las pruebas de acceso a determinadas profesiones (bomberos, policía, ejército...). De esta desemejanza innata es de donde emana su insistencia en hacer visibles a mujeres filósofas, escritoras, artistas o científicas, a pesar de su manifiesta medianía.
Y es que, en cualquier ocupación que se considere, son muchísimos más los hombres preeminentes, y también invisibilizados, a lo largo de la historia. Tenemos médicos, físicos, músicos, escultores, pensadores... o poetas, mayores, menores e intrascendentes. Actividades en las que casi todas las mujeres han sido, y son, irrelevantes. No, por supuesto, como personas, ni tampoco como profesionales, aunque sí como individuos geniales que hayan hecho aportaciones en verdad trascendentales para la humanidad. ¿Es desconocida, tal vez, alguna mujer equiparable a Euclides, Aristóteles, Copérnico, Shakespeare, Harvey, Newton, Kant, Beethoven, Einstein, Picasso...? ¿Acaso las hay, o las hubo?
Que esta diferencia se deba a una marginación secular no deseada de las mujeres es una hipótesis que únicamente el transcurso del tiempo podrá confirmar o falsar. Sin embargo, no debemos pasar por alto que no solo «la anatomía [macroscópica y microscópica] es el destino», como aseveró Freud, sino que también lo es la fisiología; sobre todo la fisiología cerebral.
En la página 127 de su libro sobre la hormona masculina por excelencia: «Testosterona» (2022), la bióloga evolutiva norteamericana Carole Hooven afirma que «La exposición a altos niveles de testosterona, incluso antes de nacer, no solo masculiniza nuestros cuerpos, sino también nuestros intereses, preferencias y conductas». Esto significa que esta hormona también masculiniza nuestro cerebro, y con él nuestra mente.
¡Sépalo y asúmalo todo el mundo!: el techo no es de cristal; es hormonal y neuronal.
La creencia en la igualdad absoluta entre varones y hembras se engendró como un prejuicio que muy pronto fue transformado en un dogma de fe ideológico, en un tabú, que nadie se atreve a quebrantar. Por miedo.
Miedo a seguras consecuencias de índole diversa: laborales, económicas, sociales o personales. Es ese miedo que se huele; que permite identificar cualquier dictadura a aquellos que las han padecido. Es el miedo que provocó que ningún periódico osara publicar este artículo, aun siendo sus directores conscientes, habiéndolo reconocido expresamente, que cometían el más ignominioso crimen posible en una democracia: la censura de la libre comunicación del Pensamiento.
No obstante, aceptar sin más la idéntica capacidad fisiológica del cerebro de los hombres y de las mujeres, conclusión contraria a la evidencia empírica observada a lo largo de miles de años, equivaldría a comulgar con ruedas de molinos.
De molinos de viento.