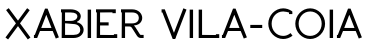Podría ser el nombre de una nueva enfermedad mental. Porque no puede ser otra cosa.
Treinta y dos naciones se enfrentan en una competición deportiva en la que tan solo una resulta ganadora.
Siendo el ser humano un animal pasional, debido a los resultados obtenidos, los perdedores se lamentan, se afligen, e incluso lloran; mientras que los vencedores explotan de alegría.
Se revuelcan por el césped, se quitan la camiseta, se abrazan, se pellizcan, se tocan los huevos o el coño, que es la expresión corporal más potente del triunfo, y… ¡hasta se besan!
Sin orden ni concierto, sin protocolos. ¿Quién piensa en eso? ¡Somos los putos campeones del mundo! ¡Somos las putas campeonas del mundo!
Pero hete aquí (no se sabe si por aburrimiento, por estulticia o por intereses espurios; quizá por todo ello) que el más grillado de todos consigue inocular a los demás que en este ardor provocado por la merecida victoria hay algo que no es que no esté bien, sino que es un crimen de lesa humanidad.
Si hay una cosa que se transmite a mayor velocidad que la luz en el vacío es la idiocia a través de las redes (in)sociales. Y es que la estupidez es un virus que todos portamos en nuestros cromosomas, seamos simples ciudadanos, ministros, jefes de gobierno, dirigentes deportivos o líderes religiosos. Este fenómeno ya lo explicó en detalle, hace quinientos años, el gran Erasmo de Róterdam en su conocido ensayo «Elogio de la locura» o «Elogio de la necedad».
Contra ella no se conoce otra vacuna que la ponderación, el buen juicio, la sensatez, la cordura… En definitiva, el imperio de la razón sobre el sinsentido.
Esperemos que no nos tengamos que enfrentar a una guerra, ni a una crisis económica, ni a un desastre de dimensiones jamás vistas. Porque son problemas que no se solucionan [y que no se crean (¿o sí?)] con un simple beso.
Ya sea en la boca.
Ya sea en el orto.